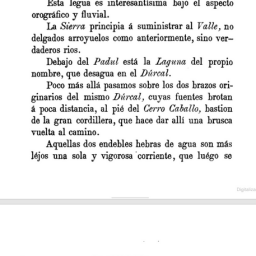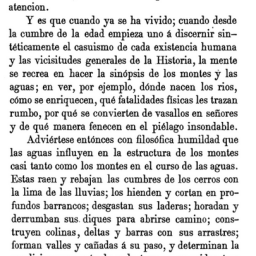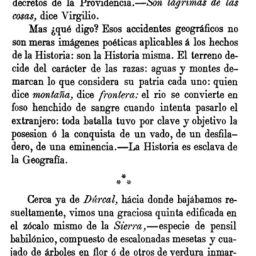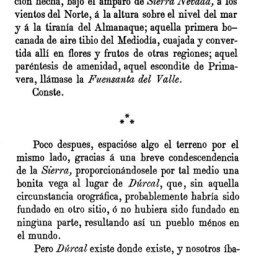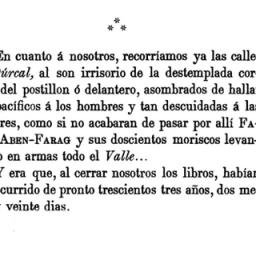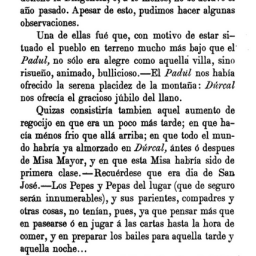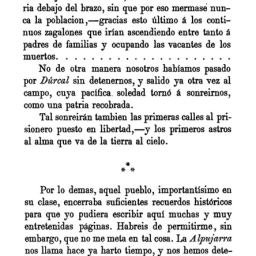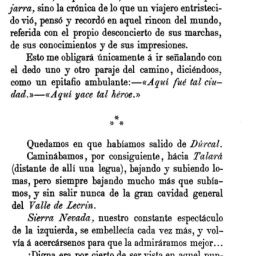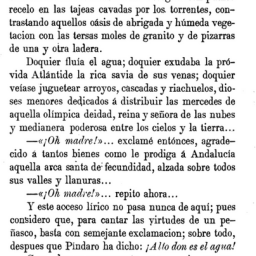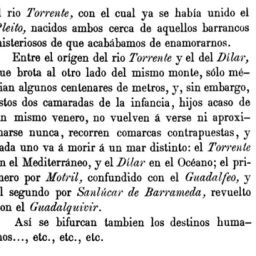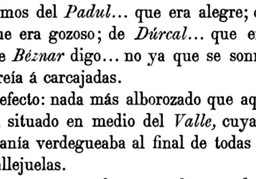El libro La Alpujarra: sesenta leguas a caballo, precedidas de seis en diligencia tiene como autor Pedro Antonio de Alarcón y fue publicado en 1874.
Puedes encontrar una versión disponible en Google Books.
— ¡Al coche, señores! —gritó en esto el mayoral.
Y salimos para Dúrcal, distante del Padul cosa de una legua.
Esta legua es interesantísima bajo el aspecto orográfico y fluvial.
La Sierra principia á suministrar al Valle, no delgados arroyuelos como anteriormente, sino verdaderos ríos.
Debajo del Padul está la Laguna del propio nombre, que desagua en el Dúrcal.
Poco más allá pasamos sobre los dos brazos originarios del mismo Dúrcal, cuyas fuentes brotan á poca distancia, al pié del Cerro Caballo, bastion de la gran cordillera, que hace dar allí una brusca vuelta al camino.
Aquellas dos endebles hebras de agua son más léjos una sola y vigorosa corriente, que luégo se llama Rio Grande y al cabo se transforma en el respetable Guadalfeo, tributario directo del mar.
Todas estas efectividades brutales, que en los dichosos tiempos en que mi espiritu sólo se alimentaba de novelas, me hubieran parecido materialidades insulsas, iban cautivando poderosamente mi atencion.
Y es que cuando ya se ha vivido; cuando desde la cumbre de la edad empieza uno á discernir sintéticamente el casuismo de cada existencia humana y las vicisitudes generales de la Historia, la mente se recrea en hacer la sinópsis de los montes y las aguas; en ver, por ejemplo, dónde nacen los rios, cómo se enriquecen, qué fatalidades físicas les trazan rumbo, por qué se convierten de vasallos en señores y de qué manera fenecen en el piélago insondable.
Adviértese entonces con filosófica humildad que las aguas influyen en la estructura de los montes casi tanto como los montes en el curso de las aguas. Estas raen y rebajan las cumbres de los cerros con la lima de las lluvias; los hienden y cortan en profundos barrancos; desgastan sus laderas; horadan y derrumban sus diques para abrirse camino; construyen colinas, deltas y barras con sus arrastres; forman valles y cañadas á su paso, y determinan la condicion y aspecto de cada terreno, su aridez ó su amenidad, su depresion ó su altura.
Tales contingencias secundarias, y los primitivos fenómenos geológicos que edificaron caprichosamenta aquí ó allí ésta ó aquella cordillera, para que diese origen ó leyes á las mismas nubes y calidad ó fisonomía á cada comarca, llegan á parecernos otras tantas alegorías de las grandezas del mundo, del sino de los hombres, de los antojos de la suerte, de las revoluciones de los pueblos, de los decretos de la Providencia. —Son lágrimas de las cosas, dice Virgilio.
Mas ¿qué digo? Esos accidentes geográficos no son meras imágenes poéticas aplicables á los hechos de la Historia: son la Historia misma. El terreno decide del carácter de las razas: aguas y montes demarcan lo que considera su patria cada uno: quien dice montaña, dice frontera: el rio se convierte en foso henchido de sangre cuando intenta pasarlo el extranjero: toda batalla tuvo por clave y objetivo la posesion ó la conquista de un vado, de un desfiladero, de una eminencia. —La Historia es esclava de la Geografía.
Cerca ya de Dúrcal, hácia donde bajábamos resueltamente, vimos una graciosa quinta edificada en el zócalo mismo de la Sierra, -especie de pensil babilónico, compuesto de escalonadas mesetas y cuajado de árboles en flor ó de otros de verdura inmarcesible.
Entre las hojas de algunos de éstos, mostraban escandalosamente su olímpica hermosura, ó más bien se avergonzaban de no hallar medio de esconderla, coloradas naranjas y amarillos limones, imágen fiel de aquellas cautivas orientales, esterotipadas por la pintura byroniana, que no consiguen tapar con sus cruzados brazos todos los tesoros de su pudor.
Aquel invernadero natural; aquella primera traicion hecha, bajo el amparo de Sierra Nevada, á los vientos del Norte, á la altura sobre el nivel del mar y á la tiranía del Almanaque; aquella primera bocanada de aire tibio del Mediodía, cuajada y convertida allí en flores y frutos de otras regiones; aquel paréntesis de amenidad, aquel escondite de Primavera, llámase la Fuensanta del Valle. Conste.
Poco despues, espacióse algo el terreno por el mismo lado, gracias á una breve condescendencia de la Sierra, proporcionándosele por tal medio una bonita vega al lugar de Dúrcal, que, sin aquella circunstancia orográfica, probablemente habría sido fundado en otro sitio, ó no hubiera sido fundado en ninguna parte, resultando así un pueblo ménos en el mundo. Pero Dúrcal existe donde existe, y nosotros íbamos á entrar en él, pues ya divisábamos su campanario á poquísima distancia; lo cual significaba que habíamos andado otra legua y algunos metros más desde que salimos del Padul.
En cuanto á nosotros, recorríamos ya las calles de Dúrcal, al son irrisorio de la destemplada corneta del postillon ó delantero, asombrados de hallar tan pacíficos á los hombres y tan descuidadas á las mujeres, como si no acabaran de pasar por allí Farag Aben-Farag y sus doscientos moriscos levantando en armas todo el Valle…
Y era que, al cerrar nosotros los libros, habían transcurrido de pronto trescientos tres años, dos meses y veinte dias.
En Dúrcal, lugar de 2.266 habitantes, no se detiene la Diligencia; ó, á lo ménos, no se detuvo el año pasado. Apesar de esto, pudimos hacer algunas observaciones.
Una de ellas fué que, con motivo de estar situado el pueblo en terreno mucho más bajo que el Padul, no sólo era alegre como aquellá villa, sino risueño, animado, bullicioso. —E1 Padul nos había ofrecido la serena placidez de la montaña: Dúrcal nos ofrecía el gracioso júbilo del llano.
Quizas consistiría tambien aquel aumento de regocijo en que era un poco más tarde; en que hacía ménos frío que allá arriba; en que todo el mundo habría ya almorzado en Dúrcal, ántes ó despues de Misa Mayor, y en que esta Misa habría sido de primera clase. —Recuérdese que era dia de San José. —Los Pepes y Pepas del lugar (que de seguro serán innumerables), y sus parientes, compadres y otras cosas, no tenían, pues, ya que pensar más que en pasearse ó en jugar á las cartas hasta la hora de comer, y en preparar los bailes para aquella tarde y aquella noche…
Con lo que pasaría el dia de San José de 1872, como habían pasado tántos desde 1568, y aquellos honrados labradores volverían á la otra mañana á sus acostumbradas faenas, y luego seguirían así más ó menos años, devanando cada cual la madeja de su vida, hasta que uno por uno fuesen desapareciendo todos bajo la muda tierra, con el ovillo de su historia debajo del brazo, sin que por eso mermase nunca la poblacion, —gracias esto último á los continuos zagalones que irían ascendiendo entre tanto á padres de familias y ocupando las vacantes de los muertos.
No de otra manen nosotros habíamos pasado por Dúrcal sin detenernos, y salido ya otra vez al campo, cuya pacífica, soledad tomó á sonreirnos, como una patria recobrada. Tal sonreirán tambien las primeras calles al prisionero puesto en libertad, —y los primeros astros al alma que va de la tierra al cielo.
Por lo demas, aquel pueblo, importantísimo en su clase, encerraba suficientes recuerdos históricos para que yo pudiera escribir aquí muchas y muy entretenidas páginas. Habreis de permitirme, sin embargo, que no me meta en tal cosa. La Alpujarra nos llama hace ya harto tiempo, y nos hemos detenido demasiado en la exposicion de las causas de la Rebelion de los Moriscos, ad usum de los que no las recordasen.
Aquella exposicion era absolutamente precisa para la inteligencia del sentido general de esta obra (que á mí mismo no se me alcanza), y sobre todo para poner á su debida luz las romancescas figuras de Aben-Humeya y Aben-Aboo, á quienes me propongo retratar, no como historiógrafo, sino como mero artista…
Pero (quede dicho de una vez para siempre) yo no escribo, ni por asomos, la crónica de la Alpujarra, sino la crónica de lo que un viajero entristecido vió, pensó y recordó en aquel rincon del mundo, referida con el propio desconcierto de sus marchas, de sus conocimientos y de sus impresiones.
Esto me obligará únicamente á ir señalando con el dedo uno y otro paraje del camino, diciéndoos, como un epitafio ambulante: —«Aquí fué tal ciudad.» —«Aquí yace tal héroe.»
Quedamos en que habíamos salido de Dúrcal. Caminábamos, por consiguiente, hácia Talará (distante de allí una legua), bajando y subiendo lomas, pero siempre bajando mucho más que subíamos, y sin salir nunca de la gran cavidad general del Valle de Lecrin.
Sierra Nevada, nuestro constante espectáculo de la izquierda, se embellecía cada vez más, y volvía á acercársenos para que la admiráramos mejor…
¡Digna era por cierto de ser vista en aquel punto; y eso que sólo se nos presentaba de perfil; eso que aquél era aún, como si dijéramos, su aspecto exterior; eso que no podíamos distinguir todavía ni su espléndido desenvolvimiento meridional ni sus gigantescas cumbres!
Dijimos del Padul… que era alegre; de Talará… que era gozoso; de Dúrcal… que era risueño. —De Béznar digo… no ya que se sonreía, sino que se reía á carcajadas.
En efecto: nada más alborozado que aquel pueblecillo, situado en medio del Valle, cuya espléndida lozanía verdegueaba al final de todas sus arábigas callejuelas.